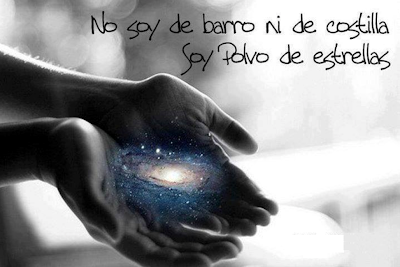Educador: Alejandro León Avelar.
La educación costarricense enfrenta un desafío latente en lo que respecta al tema del abandono y deserción escolar. Asimismo existen varios factores determinantes que podrían de una u otra forma propiciar o en su defecto disminuir el riesgo caer en el abandono escolar. El abordaje que se hace de estos dos problemas no debe ser visto sólo desde el enfoque estadístico, sino analizado en toda la dimensión social y humana que acompaña este fenómeno, el abandono escolar entonces no debe ser analizado a la ligera sino invitando a la reflexión sobre cuáles son los factores que influyen en que el estudiante opte por no continuar sus estudios, las motivaciones, las presiones y establecer cuál es la importancia para el joven de concluir su educación secundaria. Los adolescentes no deberían ser abordados como si se trataran de tabulas rasas sin motivaciones, ideas previas y presiones en el medio que los rodea. Cuando el colegio o su entorno son favorables el individuo es propenso a la deserción escolar y esto supone un estancamiento además de limitadas oportunidades de ingreso, crecimiento personal y de estabilidad familiar.
En ese sentido, el abandono escolar se presenta en el contexto de una política educativa específica, llámese por ejemplo como en los últimos periodos: “Hacia el Siglo XXI”, “Nuevas Oportunidades” o “Relanzamiento de la Educación Costarricense”, entre muchas otras propuestas que se han realizado en los últimos gobiernos. El éxito de una idea como la planteada en nuestro sistema educativo como la de Don Leonardo Garnier, debería ir más enfocada en lo formativo que en la pura retención física de los alumnos en las aulas, aspecto que además no se logra del todo, o se logra a medidas con políticas como la del arrastre de materias que en un principio se anunciaron como la solución al problema educativo nacional, pero no se incluyó la formulación de una educación que enseñe al estudiante a pensar, no a obedecer, estos cambios se introdujeron al comienzo de la administración Arias Sánchez y se continuaron con la administración Chinchilla Miranda muy de la mano de las exigencias del Banco Mundial y el planteo que se hace de una educación con carácter mercantilista, educación para el mercado y ya no para la vida, donde las humanidades y el arte quedan relegadas en un segundo plano.
La realidad de nuestro sistema educativo está plagada de exclusión y aunque en la teoría se predica una igualdad, en la práctica sí se resienten esas diferencias de facto, sea bien por las condiciones que presentan las instituciones educativas tanto a nivel de presupuesto, por la lejanía o cercanía a las zonas urbanas, por la capacitación que se le da a los docentes o por diferencias inherentes al tipo de institución, instalaciones o recursos destinados. Evidentemente no es la misma formación de base para un estudiante que ingresa al sétimo año proveniente de alguna de las escuelas líderes capitalinas, a la formación que tiene un estudiante proveniente de una escuela unidocente o alguna escuela de zona rural donde sería de esperar que hubiera mayores limitantes en recursos como laboratorios de cómputo, clases de idiomas, entre otras ventajas que dispone el medio urbano escolar.
Las medidas propuestas por los gobiernos y especialistas, quienes además no son educadores, se convierten en torpes intentos por parchar deficiencias más antiguas, se pone de manifiesto entonces la falta de compromiso, la incompetencia y abandono de las autoridades y educadores en ejercicio que se resignan a un sistema educativo que no ofrece alternativas a la población joven. La pregunta concreta es ¿Qué pasa con el modelo educativo costarricense? ¿Se ha perdido acaso en un afán reduccionista y simplista medidas -de carácter bancario tal vez-?
Ciertamente, hay condiciones innatas con las que se promueve la exclusión social de personas que no llegarán a ser un factor de cambio, podríamos pensar en un alcance máximo sólo operarios de maquilas, consumidores pasivos carentes de criticidad, entre otras características que hacen que la brecha entre ricos y pobres cada vez sea mayor. Unido a esto habría que analizar los factores socioculturales, lo pedagógico, la dimensión geográfica y las acciones gubernamentales concretas para combatir la deserción estudiantil, pero ante todo, empezar por preguntarnos hasta dónde los docentes nos hemos querido involucrar en las problemáticas que tenemos en las aulas, ¿hasta qué punto los docentes nos contentamos sólo con cumplir el temario y no procurar un cambio para la vida? Es imperioso entonces, ir más allá de las teorías y bajo un análisis concienzudo cuestionarnos si verdaderamente esto es lo que queremos como modelo de desarrollo para nuestro país.
La propuesta hasta el momento pareciera ser una educación reduccionista, minima y sin expectativas, en otras palabras una educación esencialmente para el mercado y no para la vida, en respuesta a las exigencias de los organismos mundiales, claro está que estos promueven la no racionalidad para el sometimiento de las masas y la clase más desposeída.
Para Paulo Freire (2005) no se trata de una cuestión cuantitativa sino cualitativa: “El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”. Además el mismo autor nos recuerda: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo, en la medida a que ambos se encuentren en una relación permanente; el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”.
Las medidas de corte neoliberal aplicadas por los economistas a la educación que promueven seres con poca capacidad de cuestionar, faltos de razonamiento y acostumbrados a lo fácil, al regalo o la dádiva. De la mano con estas políticas median factores internos y externos que promueven la salida anticipada del sistema educativo, entre los que se destacan los intereses del alumnado, la motivación, la familia, lo económico, la influencia de los pares y hasta la vinculación con la institución. Más que enlistar los innumerables factores que contribuyen al abandono escolar, lo importante en mi opinión sería establecer planes que tengan impacto en los colegios, jueguen con los recursos existentes en la zona y sean viables como la coordinación entre las instituciones públicas (por ejemplo el IAFA, CENAREC, INA, entre muchas otras), universidades, empresa privada y las comunidades para crear programas en que los jóvenes puedan participar activamente en estaciones de trabajo, establecimiento de talleres, integración de la comunidad, programas de reciclaje y clubes similares que permitirían aprender activamente y que esta enseñanza no esté desvinculada de lo que se les brinda en las aulas.
No se trata de aminorar que existe por ejemplo un rechazo a la institución escolar por el tipo de dinámica completamente desvinculada de la realidad que se ha ofrecido hasta ahora, sino de crear los espacios cooperativos que permitan la interacción y la inserción de los individuos en sociedad, los canales adecuados para asumir una actitud dialógica y los problemas de los estudiantes puedan ser abordados desde otra óptica, que la familia sea parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje así como que los colegios dejen de ser esos despachos burocráticos encargados más al papeleo que a la formación de los estudiantes.
Finalmente, dentro del marco de atención a las necesidades de los estudiantes, sería importante cuestionarnos el grado de adaptación de la educación actual, por demás completamente centrada en las necesidades del mundo adulto y rescatar el saber autóctono de los pueblos, el respeto a sus tradiciones y una valoración del individuo como ser humano. La sensibilización de los docentes es un buen paso para poder reflejar cambios a nivel político, económico y social, en ese sentido ningún esfuerzo es en vano, pero es de esperar que los esfuerzos colectivos y bien articulados tendrían mayor alcance que las iniciativas individuales que quedarían aisladas del todo sin repercutir realmente en la obtención de una sociedad con mayor justicia social, equidad y una educación gratuita y de calidad que verdaderamente alcance a todos los sectores de la población.